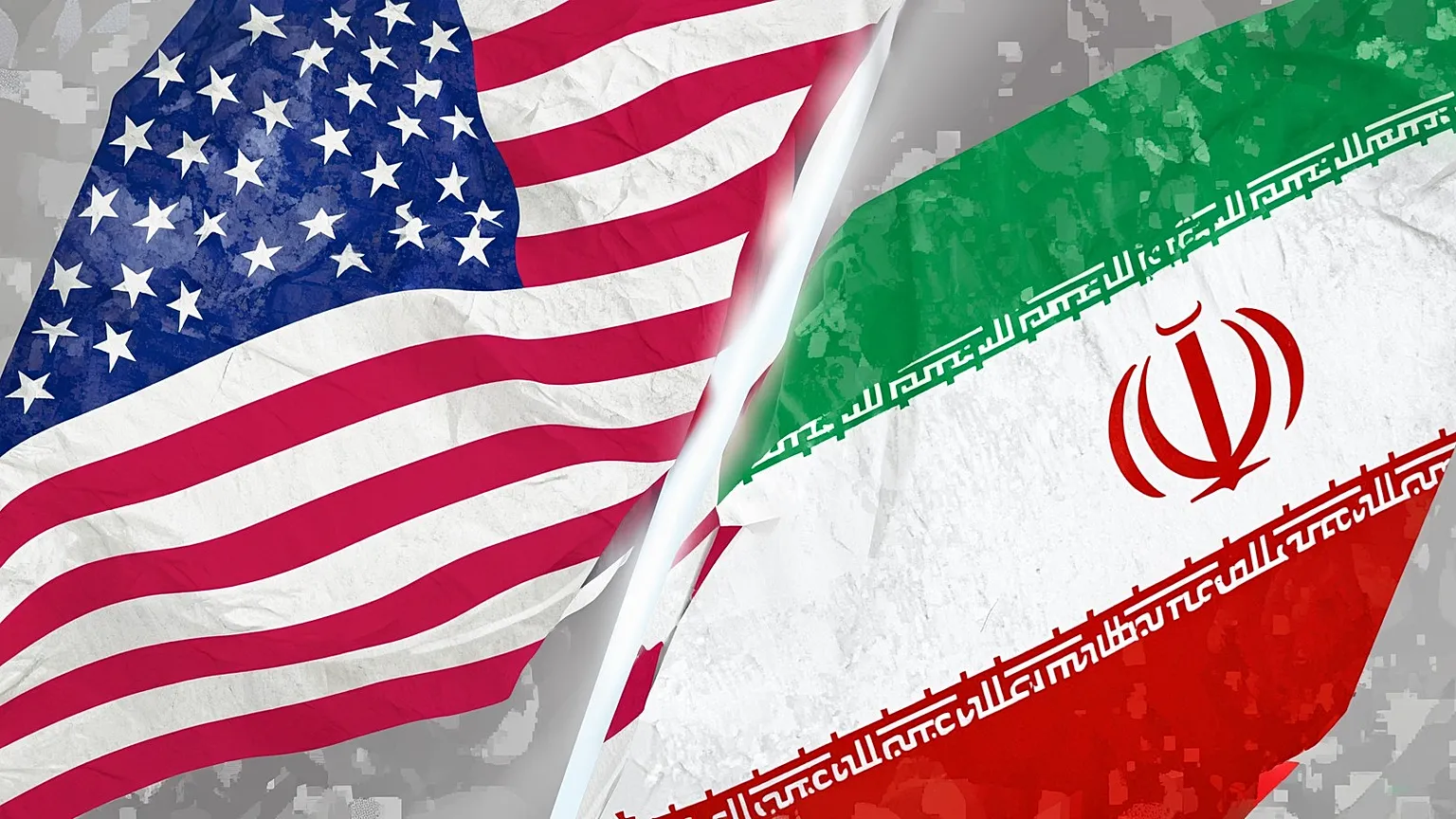Es la nuestra una era caracterizada por la primacía de la opinión, donde el sentido común (consabido como el menos común de los sentidos) destaca por ser materia maleable y dúctil al parecer privado. Ahogados en demandas de respeto, los intelectuales sucumben, dóciles y silentes, ante una mayoría de necios osados que arremete implacable e irrestrictamente contra todo saber que no sea de su agrado. Es más que curioso observar como, estando tan en boga la idea de respeto, se censuran y vilipendian las opiniones disidentes, los molestos e indeseados interrogantes y todo cuando desafía la doctrina de la irreverente corrección política. Parece, ciertamente, que la era en la que más conocimiento posee nuestra especie ha redundado en la era donde más libremente campa la ignorancia, pudiéndose atisbar en lo profundo una sinuosa paradoja: la época con menos analfabetismo de la historia es también la época con más iletrados. Aunque, todo hay que decirlo, si el conocimiento es acumulativo, toda época será la que más conocimientos haya acumulado. El pronóstico parece tan aterrador como delirante: vivimos en la era de la doxa (opinión).
Fehacientes consecuencias de lo dicho se manifiestan con especial interés en dos miedos: el miedo a preguntar y el miedo a declararse. Tememos preguntar porque, quien pregunta, debe superar la difícil manifestación de su ignorancia; para lo cual, tampoco podemos negar, que hace falta un valor supino. Tememos declararnos porque, habitando en los tiempos del supremacismo necio, ello puede suponer nefastas consecuencias: pasando por la censura o el acoso hasta la pérdida de empleo. Además, no son pocos los que ven en la interrogación una forma de sublevación. Suma de nefastos factores que dan pie a una libertad de expresión capada de sentido y regida por la máxima de los cerdos orwellianos: “todos somos iguales, pero unos más que otros”.
¿Quién ha dado al ignorante el poder de corregir a sus mejores? ¿Habrá sido la tecnología? ¿La caída de los grandes relatos? ¿Acaso la muerte de la verdad ha otorgado equitativo valor a toda opinión? ¿Tal vez las políticas de odio de las decadentes democracias occidentales, afanadas en empoderar la necedad para convertirla en su predilecta arma política? Quizás sea un poco de todo y, muy seguramente, falten un par de puntos más.
Existe, empero, una eficaz vacuna, viva en la tradición: la vuelta a los clásicos. No por ser esta doctrina indiscutible, sino por ser más sabia, longeva y sincera. No reneguemos de la altura que nos ofrecen los hombros de los gigantes que nos precedieron. Pongo, ante ustedes, un ejemplo de la pluma de Cicerón, quien con coraje afirmó: No me avergüenza confesar que ignoro cuanto desconozco. Y es que, muy caros lectores, el primer remedio contra la ignorancia no es otro que la sinceridad.
 Luis Valenzuela Martínez | Escritor
Luis Valenzuela Martínez | Escritor