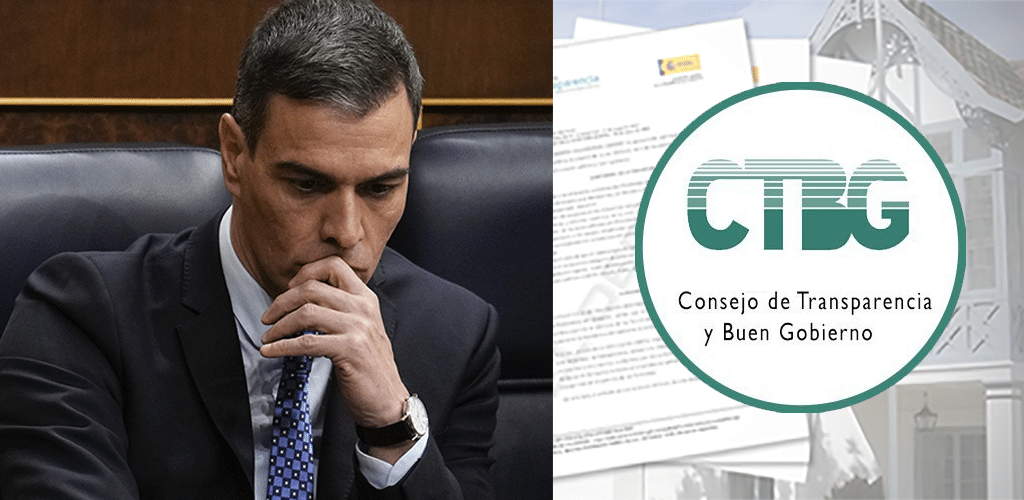Hace unos días me mostraron un parecer anónimo que se había publicado en las redes sociales: «Mucho peor que tú, Pedro Sánchez, son los que permiten que sigas ahí, aun a sabiendas de que no te queda palabra, ni honor, ni dignidad, ni conoces la conciencia, ni tienes nada que ofrecer, salvo traiciones, abusos y delitos. Todos los que te mantienen ahí, viendo a la patria agonizar. Escoria».
Y, en efecto, si existe algo peor que un político corrupto es un ciudadano que lo defienda. La corrupción se alimenta del fanatismo del pueblo. Y de su indiferencia y cobardía. Una opinión pública impasible ante los horrores y las injusticias es una imagen deleznable para la convivencia presente y futura.
Pero son esa incivilidad, esos comportamientos antisociales y esos desórdenes de la moral ciudadana los que, en el tráfago cotidiano, hacen crecer una abundante cosecha de trapaceros: modelos a imitar por muchos, o amparados por otros tantos. Cómplices, seguidores y medios informativos afines a la causa que les hacen el juego por codicia, perversión, idolatría o resentimiento.
No resulta muy loable la mansa actitud de la mayoría ciudadana soportando a una coalición de forajidos, incendiarios y terroristas. Como mínimo, debería mostrarse atónita ante las interioridades y exterioridades nada edificantes del socialcomunismo español y de sus cooperadores. En cuyos entresijos, y en el de sus ramificaciones y excrecencias, pesan más las tramas criminales y los malos instintos que las cuestiones sociales y políticas, de mera gobernanza.
Uno echa de menos a todos los niveles un profundo sentido crítico frente a la vanidad e intolerancia del poderoso al que nada se le resiste; frente a sus impulsos satánicos y a su sentido antisocial. El gran malvado dominante intimida y asquea a la vez, y de ahí esa impresión enigmática y censurable que deja la actitud de quienes con su voto y aplauso lo sustentan, pues no pueden ni admirar sin riesgo al psicópata semidios, ni censurarlo sin pesares, ni absolverlo sin secuelas.
Lo más terrible es que, en una sociedad enferma, las víctimas siempre son los más prudentes y civilizados. A ellos les endosan los pecados de los demás. Porque en los pecados colectivos siempre carga con las culpas generales lo más delgado de la cuerda. El más inocente, el más novicio será la víctima, el chivo expiatorio. Por el contrario, los asesinos y ladrones, más aún si están impunes gracias a la costumbre social o a la ley, mueven a admiración e indulgencia a las multitudes.
Ante los despropósitos, cuando éstos se enconan en el tejido social y las barbaridades se hacen normalidad, el sentido común no sabe orientarse ni conducirse. Los psicópatas acaban enloqueciendo al cuerdo, su sensibilidad se embota y la relación equilibrada y estable de unos hechos con otros, índice y brújula del obrar, se le acaba borrando.
Las muchedumbres, al menos las que han aceptado la disolvente cultura globalista de nuestros días, han llegado a un punto perdido del mundo, donde se han esfumado las tradicionales aspiraciones de una sociedad que aún se regía por principios y creencias. Lamentablemente, las gentes de hoy, más informadas en apariencia que las de ayer, se han hecho más simples y voluptuosas, es decir, más manipulables y merecedoras de desprecio.
La plebe no comprende que los placeres de los sentidos, por variados y fáciles que sean, envilecen y no procuran la felicidad. No entiende que la vida sobria y las costumbres sencillas son las que la facilitan. Lo amargo es que, en nuestros días, las muchedumbres, saturadas de gregarismo, no aprecian ni buscan más que el placer; van tras él a costa de la justicia y de la virtud.
Todos se afanan, se atormentan para poder asir una sombra vana y fugitiva de goce, y se pierde en ello la tranquilidad y el reposo: nadie está contento porque todos quieren estarlo demasiado, porque no quieren sufrir nada ni mostrar paciencia para nada.
Ignoran, porque nadie se lo enseña, que los bienes sencillos son siempre gratos a quienes saben contentarse con lo necesario y no se desasosiegan por lo superfluo. Que la verdadera nobleza consiste en no recibir nada de nadie, ni aceptar nada sino del seno fecundo de la tierra y del propio trabajo. Así se detentará una legítima y genuina independencia.
Pero ni la independencia, ni la libertad, ni la verdad son valores cotizables hoy, y la multitud prefiere persistir en la molicie, la apatía, el consumismo y la falta de compromiso. Y no da muestras de hartarse de que los vándalos les revienten su convivencia y que amenacen, atemoricen y agredan a los resistentes.
Que no cejen en la elaboración de insidias y montajes que nada tienen que ver con la dedicación política y sí con una forma mezquina de ser, no sólo en lo político, sino -sobre todo- en lo personal y en lo civilizatorio. Y de que la justicia los mantenga en la impunidad, archivando o ignorando sus crímenes.
El caso es que nos encontramos ante algo que a toda mente lógica le parece inaudito. Y ello es que mientras el bosque sigue muriendo, los árboles siguen consintiendo y votando al hacha que los cercena. El hacha, más inteligente o más hábil, los ha convencido de que, por tener el mango de madera, es uno de ellos, y, por lo tanto, deben dar por sentada su solidaridad y su inocencia.
Los políticos, ahogados en su propia demagogia, nunca cuestionan al pueblo, ni lo enfrentan a su responsabilidad. Al contrario, le hacen creer que es su ídolo sacrosanto. Por eso no sólo no lo convocan a la participación activa, al deber cívico y al coraje moral, sino que oscurecen o eliminan el conocimiento de su provecho o desventaja; es decir, la noción de lo que le conviene o perjudica.
Con su proverbial lucidez, el filósofo aragonés Baltasar Gracián nos advirtió en El Criticón de que «el enjaulado jilguero en teniendo qué comer no canta». Y la plebe, a la vista está, no sólo tiene para comer, sino también para el aperitivo y las vacaciones en la playa. Eso o que se conforma con la mísera ración de alpiste que le allegan a su jaula.
Lo cierto es que ni canta, ni muestra ganas de cantar. De ahí que las preguntas de rigor para diagnosticar el estado del enfermo no sean retóricas, sino determinantes. ¿Merecen los españoles de hoy esta gentuza sociopolítica que los aplasta? Y aparte de recibir palos, depredaciones y desprecios de sus gobernantes, ¿qué más saben hacer y qué suelen pensar en relación a su autoestima? La respuesta, por supuesto, la deben contestar los propios avasallados.
Analizando la situación desde la dignidad individual, el urgente deber moral del oprimido consistiría en impedir que los déspotas y su barbarie jamás pudieran representarlos. Pero como escribió Agustín Moreto en El lindo don Diego, «la opinión no es lo que es, sino lo que entiende el pueblo». Y las entendederas actuales de esta sociedad parecen inclinarse a que la jaula y las cadenas son soportables, en tanto las gambas, el circo -o el alpiste- sigan estando a mano.
Jesús Aguilar Marina | Escritor