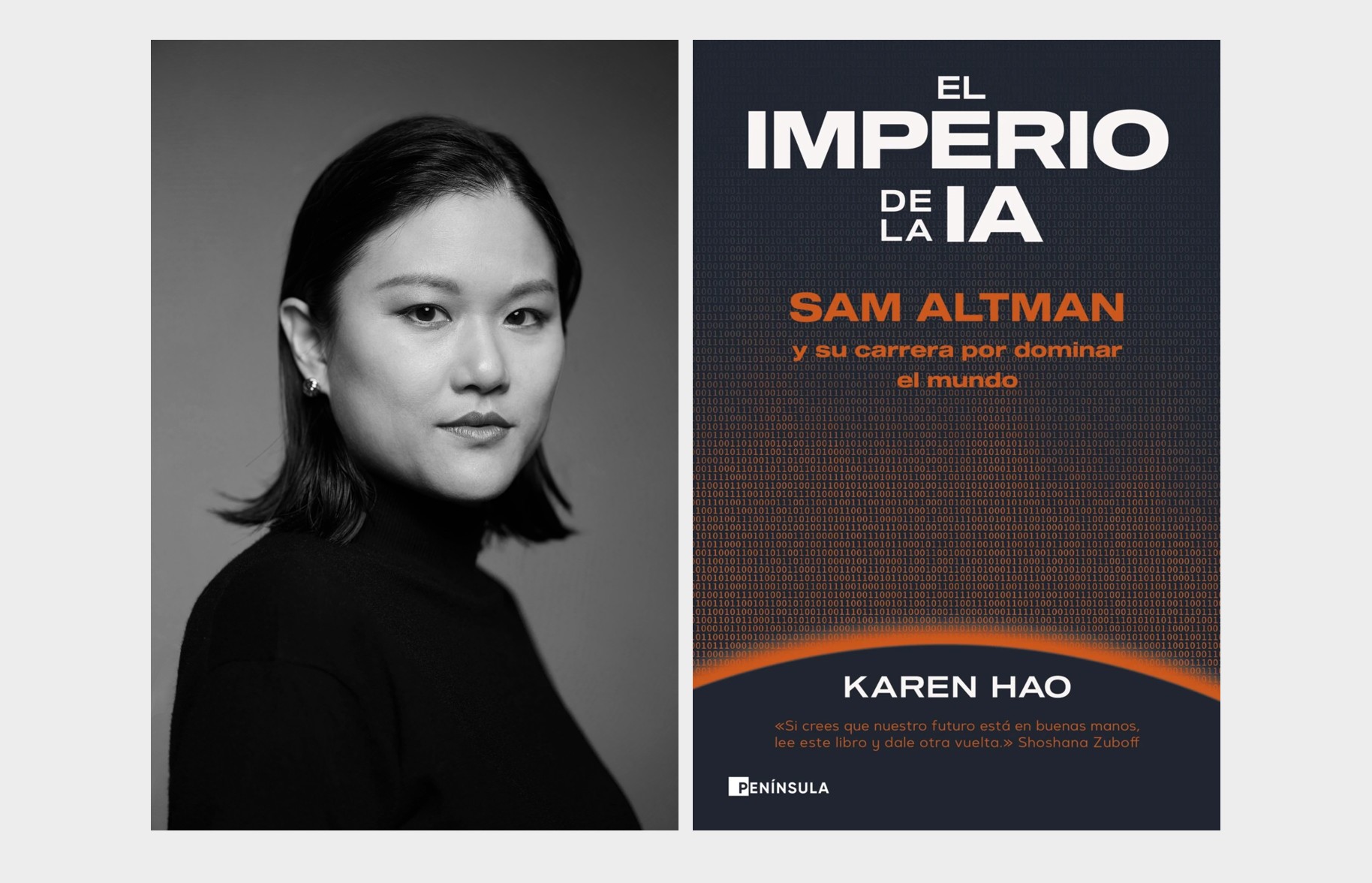En 1547, año de Mühlberg y de la muerte de Cortés, Las Casas publicó sus “Treinta proposiciones muy jurídicas” en las que negaba toda legitimidad a la conquista del nuevo mundo. Muerto Vitoria el año anterior, la pertinacia del fraile, que disponía de buenos agarres en la Corte, hizo que el rey Carlos I convocase un debate sobre la conveniencia o no de proseguir la empresa americana. De ahí la Controversia de Valladolid, uno de los grandes debates del mundo occidental por su alcance no solo político sino filosófico sobre la condición humana. Duraría dos años, y sus figuras principales, aunque no únicas, fueron el propio Las Casas y y el sacerdote humanista Juan Ginés de Sepúlveda. De entrada, Sepúlveda partía con la desventaja de no haber estado nunca en las Indias, lo que le daba menos crédito de principio. Las Casas sí conocía de largo tiempo aquel nuevo mundo, aunque lo que contaba de él salía más bien de su peculiar fantasía.
Los dos eran andaluces y dominicos, sus ideas eran contrarias y también sus personalidades. Las Casas, de origen noble, había sido conquistador y encomendero antes de entrar en religión, como habían hecho otros conquistadores; luego había renunciado a la encomienda para volverse con furia contra los españoles, en supuesta defensa de unos indios imaginarios. Sepúlveda, de familia humilde, había hecho una brillante carrera intelectual y eclesiástica en España e Italia, donde participó en la polémica de Erasmo contra Lutero (De fato et libero arbitrio contra Lutherum), y diferenciándose de Erasmo, defendía la religiosidad ritual, externa y no solo la interior. Tradujo a Aristóteles y alcanzó renombre internacional como teólogo, filósofo e historiador. Carlos I lo nombró su capellán, cronista y preceptor del príncipe heredero, el futuro Felipe II.
Las Casas sostenía que los “estados” indios eran no ya comparables, sino moralmente superiores a los europeos, pues “muchas y aun todas las repúblicas (europeas) fueron muy más perversas, irracionales (…) y en muchas virtudes muy menos morigeradas y ordenadas. Pero nosotros mismos, en nuestros antecesores, fuimos muy peores así en la irracionalidad y confusa policía como en vicios y costumbres brutales”. ¿Podía castigarse al idólatra? Quizá, pero ni el rey ni el papa tenían autoridad para ello, ni tampoco para considerarlos herejes, pues los indios no habían sido antes conocidos, ni súbditos del rey ni sometidos al fuero eclesiástico. Además, no podía irse contra un pueblo, como si todo él fuera delincuente. Por tanto España carecía de títulos para estar allí, salvo con misioneros. La argumentación tenía dos partes: la de principio, que excluía cualquier derecho de España a la conquista y aun a tener presencia en el nuevo mundo, salvo la misional y sin ejercer fuerza alguna; y la comparación moral entre los españoles y los indios, radicalmente favorable a estos.
Sepúlveda replicó citando de la Biblia cómo los judíos habían recibido la Tierra de Promisión, a cuyos pobladores anteriores había castigado Dios por su idolatría y sacrificios humanos; e invocó la frase del Evangelio de Lucas: “Vete por los caminos y obliga a la gente a entrar, de modo que mi casa se llene”: obligar puede incluir la fuerza; San Agustín cree lícito apartar a los paganos de la idolatría, aun coactivamente; San Pablo daba poder a la Iglesia para predicar por encima de los poderes temporales… Argumentaba también con ideas humanistas y con Aristóteles, según el cual las culturas superiores tienen derecho a someter a las inferiores: los indios no eran en principio mejores o peores que los demás, pero sus culturas bárbaras y contrarias a la ley natural los convertían en esclavos por naturaleza, y la conquista, sin la cual no sería posible cristianizarlos, debía considerarse un acto de amor y muy conveniente para ellos, al abrirles paso a un nivel cultural más elevado. Especificó su concepto de esclavitud: “No digo que a estos bárbaros se les haya de despojar de sus posesiones y bienes, ni reducir a servidumbre, sino que se deben someter al imperio [autoridad] de los cristianos”. La conversión debía hacerse de manera persuasiva, y si esta fallaba podían los españoles ocupar sus tierras, destituir a sus jefes y poner otros. Por todo ello era justa, en principio, la guerra contra ellos.
La argumentación de Las Casas eran en gran medida contradictoria y no muy cristiana, como venía a poner de relieve su contradictor. La superioridad moral de los indios implicaba su escasa necesidad de bautizarse, y hasta cabría pensar que fueran los misioneros quienes se convirtieran a sus religiones, dadas las excelencias de estas. Para convencer a los nativos, el misionero tendrían que engañarles presentándoles a los españoles de España, a quienes no conocerían aquellos, como justos y benévolos gracias a su religión, cuando Las Casas estaba convencido de que eran unos viciosos criminales.
Sepúlveda solo podía tener conocimientos parciales y superficiales de las Indias, por lo que argumentaba en un plano más bien abstracto. Pero Las Casas sabía sin duda que el imperio azteca se había formado invadiendo y conquistando territorios y pueblos ajenos, como ocurría con los incas. De hecho, ambos imperios habían comenzado a formarse solo unos dos siglos antes, derrocando a otros anteriores o sometiendo a tribus salvajes. Los incas habían saltado de dominar unos 800.000 kilómetros cuadrados a mediados del siglo XV, hasta ocupar unos dos millones menos de un siglo después, en vísperas de la llegada de Pizarro. El azteca había sido remodelado cien años antes de Cortés por un estadista llamado Tlacaelel, que modificó la religión, destruyó las crónicas anteriores y rehízo una historia de los aztecas o mexicas como pueblo invencible. ¿Por qué habría que reservar el derecho de conquista en exclusiva a incas y aztecas, por el hecho de ser nativos, y negarlo a los españoles? Los propios indios que habían sufrido las “guerras floridas” y las matanzas de los imperios inca y azteca, podían no estar muy de acuerdo con las tesis de Las Casas, a juzgar por su apoyo a los españoles y la rapidez y entusiasmo con que acogieron la evangelización. Caso más oscuro es el de la civilización de los mayas de Yucatán y Guatemala, que por razones poco claras había colapsado hacia el siglo IX, cuando los españoles se hallaban en plena Reconquista.
De haberse impuesto las tesis de Las Casas — y no estuvieron lejos de ello–, la historia de América habría sido muy diferente: en principio los imperios y tribus indias, con su dispersión y luchas, y su fragmentación idiomática y cultural, habrían seguido como estaban, pues resulta muy difícil que hubieran renunciado a sus ideas del mundo y costumbres solo por la predicación, suponiendo que permitieran esta. Su evolución técnica y en otros aspectos habría sido también mucho más lenta. Pero cuando otros estados europeos como Inglaterra, Francia u Holanda estuvieran en condiciones de imitar a España, lo que demoraría apenas un siglo, habrían invadido a su vez el territorio, seguramente sin muchas preocupaciones por la situación de los indios y sus derechos. Como así ocurriría en la realidad: los indígenas prácticamente desaparecieron o fueron reducidos a reservas según avanzaba la invasión inglesa más al norte de la América española, bastante tiempo después. Obviamente, nadie hablaría español en América, entre otras consecuencias, y España habría tenido muchas más dificultades en oponerse a los otomanos, los protestantes y Francia.
El Gran Debate caía en equívocos, pues Sepúlveda defendía la superioridad del cristianismo, que su contrario negaba de raíz, aunque implícitamente. Pero la superioridad cristiana argüida por Sepúlveda se exponía a ser interpretada de modo favorable a las tesis de Las Casas, pues la referencia a la Tierra Prometida a los judíos incluía el exterminio de los pobladores anteriores, según la Biblia, cosa que estaría ocurriendo también en las Indias, según Las Casas. Y el recurso a Aristóteles, un pagano, justificaría la esclavización de los indios. Sepúlveda no pretendía el exterminio ni la esclavización, pero el trato más piadoso que proponía no era muy congruente con aquellas premisas argumentales. Algo similar pasaba con Las Casas: hablaba de una evangelización que sus propios argumentos hacían por lo menos innecesaria.
Cabría resumir que tanto Las Casas como Sepúlveda querían la evangelización de los indios, pero partiendo de concepciones opuestas, que de un modo u otro negaban la evangelización o podían utilizarse para negarla.
Gran Debate sobre la conquista (II)
Más allá de argumentos concretos, el asunto de fondo tocaba a la consideración de la propia condición o naturaleza humana, y se explica solo desde las tensiones internas del cristianismo. Según este, hay una igualdad esencial entre los seres humanos, como hijos de Dios, lo que se concilia mal con las evidentes desigualdades de todo tipo entre las personas. El respeto y compasión por los desdichados los exigen diversas religiones, pero en el cristianismo adquieren un tono particular, preconizando incluso una desigualdad contraria a la que parece ofrecer el sentido común: los pobres, desgraciados, ignorantes y oprimidos serían los bienaventurados o preferidos por Dios, aunque esa preferencia se manifestaría en otro mundo. Por ello el contraste entre riqueza y pobreza, salud y enfermedad, fuerza y debilidad, inteligencia y cortedad, saber e ignorancia, belleza y fealdad…, crea en todas las culturas cierta tensión moral, pero en ninguna tan fuerte como en el cristianismo, con efectos doctrinales, filosóficos y políticos. Las reformas sucesivas de la Iglesia han tenido ese fondo, y desde luego lo tiene la Controversia de Valladolid.
Pero ¿era justo igualar lo desigual, siendo la desigualdad y las tensiones derivadas una realidad fundamental y dinámica entre los individuos? El mismo problema afecta a las culturas: salvo para Las Casas y pocos más, era evidente la superioridad de la cultura española sobre las indígenas, aun admitiendo que en algunos aspectos no lo fuera. ¿Debía deducirse de esa superioridad el derecho a la invasión y la conquista? ¿O bien todas las culturas tienen igual valor por lo que cualquier invasión sería un inadmisible atentado moral, un crimen? ¿Cómo tratar entonces las invasiones de unos pueblos indígenas por otros? Los movimientos indigenistas actuales afirman radicalmente la igualdad esencial de las culturas: los conquistadores y misioneros no habrían aportado nada sustancial de valor, y sí en cambio un legado de opresión y esclavitud. Colón sería el mayor criminal, por haberlo empezado. Incluso admitiendo ciertos rasgos un tanto embarazosos en aquellas culturas, como el canibalismo, los europeos no tendrían derecho a juzgarlos, pues no solo tenían sus propios actos y tradiciones tildables de criminales, sino que cada cultura tendría derecho a sus particularidades dentro de un deseable y exigible respeto y tolerancia multicultural. Cabe dudar, no obstante, de que los indigenistas actuales, alimentados intelectualmente por Las Casas, deseen rehacer las culturas indígenas y vivir en ellas, como sería conclusión lógica de sus diatribas. El problema es en cierto modo eterno, como el de la oposición igualdad/libertad, y tiene relación con este.
Las invectivas lascasianas han llegado a suscitar verdadero fervor en la misma España, afirmando muchos que ellas son lo único rescatable del descubrimiento y conquista. Y, he aquí una nueva paradoja, quienes así juzgan, valorando al fraile como un precursor de sí mismos, suelen estar próximos, por acción o simpatía, a corrientes de pensamiento y política que en el siglo XX sí han provocado bien constatados genocidios. Por poner un solo ejemplo, ha sido ferviente lascasiano Tuñón de Lara, historiador stalinista. Tampoco los protestantes, franceses o ingleses, que con tanto éxito explotaron la Brevísima relación, demostraron en general particular compasión y virtud igualitaria en sus imperios.
La honestidad de Las Casas queda de relieve en su intento –logrado– de que el escrito principal de su opositor, Democrates alter, fuera prohibido en España e Italia, de modo que casi nadie lo conociera y se perdiera en el olvido, como así ocurriría hasta el siglo XIX. Aparentemente, Las Casas ganó el debate y logró que se ordenase la paralización de la conquista, lo cual obviamente, no funcionaría.
En la práctica se estableció un equilibrio. Vitoria había dicho que no podía abandonarse del todo la administración de Las Indias después de haber cristianizado parte de ellas, y la corona no podía obligar a los colonos a volverse de allá ni prescindir de los metales preciosos (que contribuían a sostener la lucha con el islam, Francia y los protestantes): la conquista, la colonización y la evangelización continuaron, si bien vigiladas por la Corona y reglamentadas por la promulgación sucesiva de un corpus de hasta 6.400 leyes, notables por su racionalidad y sentido humanitario, y aplicadas en grados diversos (como ocurre con casi todas las leyes).
Fruto indirecto de la Controversia fue también el impulso al Derecho de gentes o internacional, hecho novedoso en el pensamiento civilizado, con efectos hasta el día de hoy. Impulso adelantado en varios decenios al pensamiento del holandés Hugo Grocio, desarrollado bajo influencia directa de Vitoria y otros pensadores hispanos. Este derecho intenta regular las relaciones internacionales apartándolas del imperio de la mera fuerza, y se asienta sobre el concepto de ley natural… que también podía interpretarse de diversos modos, como atestigua la propia Controversia. El peso de esta en el pensamiento jurídico y político posterior ha sido, con todo, harto mayor que sus efectos prácticos, pues las relaciones internacionales, en Europa, América y el mundo, han continuado rigiéndose en gran medida por realidades ajenas a las exigencias teóricas y legislativas.
Gran Debate sobre la conquista (y III)
El conflicto entre exigencias o escrúpulos morales y ciertos fuertes impulsos elementales, subsiste, probablemente desde el origen de la humanidad. En su diálogo Gorgias, Platón lo pone en boca de Calicles: Frecuente cosa es que la Naturaleza y la ley se contradigan (…) Según la Naturaleza, lo más feo y desventajoso es sufrir la injusticia; según la ley, es cometerla. Pero soportarla no es siquiera propio de hombres (…) La ley está hecha por los débiles y las mayorías (…) para asustar a los más fuertes, a los capaces de superarlos; y para evitar ser superados cuentan que toda superioridad es fea e injusta y que la injusticia consiste esencialmente en quererse elevar por encima de los demás (…) Pero, a mi juicio, la Naturaleza misma nos prueba que, en buena justicia, el que vale más debe dominar al que vale menos; el capaz, al incapaz. Así ocurre siempre, entre hombres y animales, en las ciudades y en las familias, y la marca de la justicia es el dominio del poderoso sobre el débil. ¿Con qué otro derecho, si no, viene Jerjes a combatirnos a los griegos? (…) ¿Y cuántos casos semejantes podríamos citar? Ellos obran, a mi juicio, según la verdadera naturaleza del derecho (..) Nosotros deformamos a los mejores y más vigorosos, tomándolos desde temprana edad , como a los cachorros de león, para esclavizarlos a fuerza de encantamientos y mentiras, diciéndoles que es preciso no tener más que los demás y que en esto consiste lo justo y lo bueno.
Estas concepciones, expuestas con más o menos claridad, son constantes en la historia, y recibirían nuevas formulaciones en Nietzsche, siguiendo a Darwin: la naturaleza evoluciona en medio de una lucha por la vida en la que los más aptos prevalecen y la compasión o sentimientos morales como los cristianos serían retrógrados, contrarios a las leyes naturales –tan distintas de la “ley natural” de los escolásticos– y dañinos para la especie, porque harían sobrevivir a lo inferior o caduco. En el diálogo de Platón, Sócrates no logra rebatir a Calicles con claridad, y tiene que recurrir a un seudomito remitiendo la justicia al ultramundo.
En Valladolid no se planteó la cuestión con tanta radicalidad, pues en Sepúlveda queda solo como un esbozo de teoría no desplegada a fondo, y tampoco la posición de Las Casas es tan extremada que relegue al cristianismo, como sería concluible desde sus premisas. Pero el fondo de la controversia es expuesto en el Gorgias, y quedó inevitablemente sin solución, pues los principios de uno y otro no eran conciliables, y su aplicación estricta resultaría incoherente y autodestructiva.
Así pues, los términos de la disputa de Valladolid sobrepasan el puro pensamiento legal y político para asentarse en un problema filosófico general y nunca resuelto: el de la naturaleza o condición reflejada en las relaciones entre los propios humanos. Las desigualdades sociales e individuales de todo tipo, naturales o forzadas, han dado lugar a tensiones que llegan a hacerse pasajeramente antagónicas, entre un igualitarismo anonadador de los menos afortunados y una tiranía de los supuestamente superiores. Tensiones y antagonismos que se ha resuelto siempre en equilibrios inestables y más o menos duraderos.
Las invasiones y conquistas nos ofrecen un aspecto de esas tensiones. Desde su aparición sobre la Tierra, los hombres han viajado en grupos hasta expandirse sobre la mayor parte del planeta emergido, sea por un impulso de curiosidad y exploración, por buscar medios de vida, empujados por variaciones climáticas o por otras causas. En esos procesos se han formado culturas muy diversas, aun si con ciertos rasgos básicos comunes, como la religión, por otra parte muy diversificada en creencias. Esos éxodos y nomadeos durante muchos milenios han incluido, desde luego, invasiones de unos grupos sobre otros, y los indios americanos son buena prueba de ello. La revolución neolítica hizo al hombre más sedentario, pero no por ello disminuyeron los choques e invasiones, tal vez incluso aumentaron. De estos movimientos han quedado huellas dispersas arqueológicas y otras más constatables genéticas, idiomáticas y más en general culturales. Resulta difícil explicar cómo, siendo la constitución física y psíquica humana esencialmente igual, haya originado diferencias culturales tan fuertes que se han visto entre sí como incompatibles incluso en regiones vecinas y de características físicas y climáticas semejantes.
A menudo, grupos pequeños, pero mejor organizados, han conquistado a otros mucho más grandes, de lo que da buena prueba la historia de Europa. Los romanos llegaron a someter a la mitad sur de Europa, el norte de África y Oriente próximo, siendo un número ínfimo comparado con los dominados. Los bárbaros que destruyeron Roma crearon muchos reinos en los que no pasaban de ser pequeñas minoría, así los godos en España e Italia, los francos en Francia, los anglos y sajones en Inglaterra… El proceso de mezcla pacífica con las mayorías se dio casi siempre, pero con lentitud. Aún en el siglo XI, una pequeña oligarquía de normandos de habla francesa invadió a Inglaterra y durante varios siglos la modeló en profundidad. Y la unidad romana ya no se reconstituyó, a pesar de la vocación universalista de la Iglesia y de intentos imperiales, sino que resultaron naciones, lenguas y culturas muy diversas, entre las cuales han proseguido las invasiones y conquistas, cambiando fronteras o destruyendo estados hasta nuestros días. Muy pocos pueblos están hoy en el mismo territorio de hace 3.000 años, no digamos si nos remontamos más atrás. Las invasiones son, pues, uno de los fenómenos determinantes de la historia, consecuencias de la diversidad u oposición de intereses y sentimientos de grupo, y de sus elaboraciones culturales.
Pero, por más que el fenómeno se haya repetido tantas veces, generando períodos de paz más largos o alternando con ellos, no todas las invasiones han tenido efectos iguales. Las germánicas que destruyeron el poder romano, trajeron un período de barbarie superado paulatinamente gracias a la Iglesia. Las procedentes del Asia central, de hunos, magiares o especialmente los mongoles, amenazaron con volver la cultura europea a estadios precivilizados. Las islámicas arrasaron en muchos lugares culturas no inferiores a la de los invasores, como pudo ocurrir en España. A veces la invasión exterminaba a los vencidos o aniquilaba lo esencial de sus culturas, dejando apenas restos de ellas. En otros casos, la cultura de los conquistados terminaba imponiéndose sobre la de los conquistadores, como pasó en España con los godos…
La conquista española de América debe entenderse en este cuadro histórico general, enfocando sus numerosas peculiaridades. Por resumir mucho, la insistencia en la evangelización mostró que se invadía más con ánimo civilizador que explotador, al revés que otras conquistas europeas realizadas por medio de grandes empresas de comercio con atribuciones estatales. La evangelización produjo fenómenos inevitables de confusión y sincretismos a veces chocantes, pero asimilables al cristianismo, como también había ocurrido en Europa con restos paganos. La colonización que siguió inmediatamente a la conquista trasladó a América la cultura española en todos los órdenes, de la que participaron también muchos indios, por mestizaje o de otros modos, aunque en general se permitió que siguieran con sus tierras aparte, su organización interna y costumbres, excepto las que chocaban con el cristianismo. Esto, desde luego, no tiene nada que ver con el panorama pintado por Las Casas de unos locos frenéticos empeñados en destruirse a sí mismos al aniquilar la base humana de la que al mismo tiempo pretendían vivir. Es cierto que gentes parecidas siempre existen, y que algunos habría entre los conquistadores. Pero La Casas inspiró a otros bastantes parecidos, como Simón Bolívar.