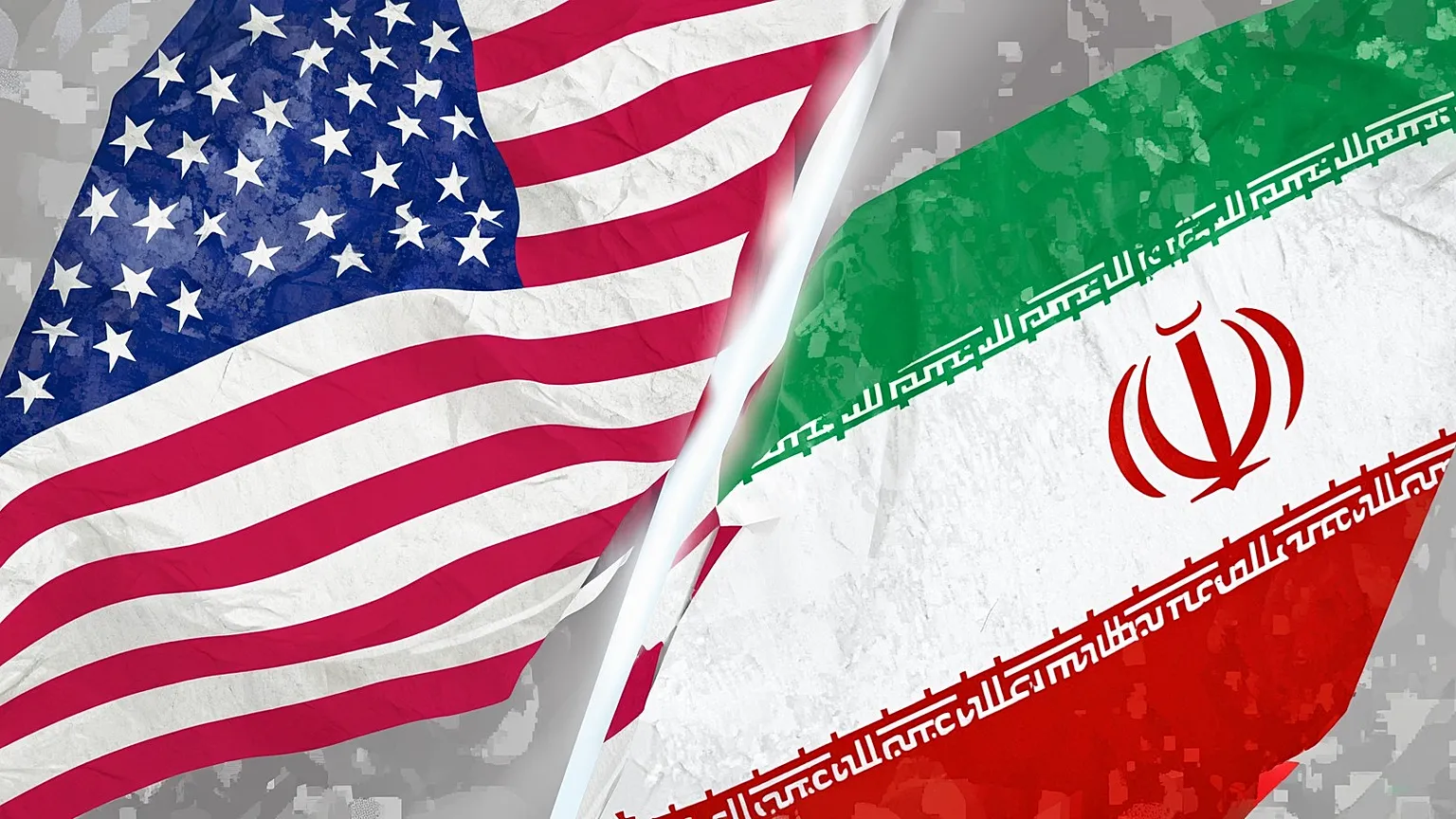Al sano propósito de ejercer nuestra visita a aquellos lugares por los que en su día transitara nuestra reina favorita, Isabel I de Castilla, corriendo de largo el mes de julio del año de Nuestro Señor de 2020, a tal fin nos hospedamos en el señorial Parador de Tordesillas, palacete situado en un pinar al pie de la A-6, sin que esta transitada vía causara ninguna molestia en nuestro ánimo, ni perturbase las benditas horas de un plácido sueño propio y singular de aquellos que ni deben favores ni prestan dinero y en esto dedicando las mañanas a visitas culturales en este caso rebosantes de historia y parte de las largas tardes a descansar en una cómoda tumbona a la sombra de los pinos y por más señas a darnos un chapuzón tras otro en la magnífica y cuidada piscina de la mansión solariega en la dimos con nuestros urbanos huesos, no sin antes espantar a las avispas que tan abundantes son en la orilla de este lago artificial y rectangular.
Procedentes de la llana Sevilla, llegamos, pues, al Parador, deshicimos en un santiamén las maletas y nos dispusimos a almorzar en Tordesillas. El sitio elegido, que ya llevaba días anotado en mi cuaderno de viajes, fue el restaurante “El Torreón”. Se trata de un establecimiento de tronío, como tal muy conocido en la zona, así como reconocido en su comarca, y en el que dimos buena cuenta de un pisto, menestra de verduras y dos filetes de ternera, todo ello debidamente regado con Abadía de Retuerta y como colofón saboreamos con calma veraniega la tarta de la casa y dos cafés que allí sirven en tazas pintadas de oro en sus bordes y asa.
En tal trance gastronómico, comoquiera que siempre me acompaña mi cuaderno de viaje y en él anoto esto, eso y aquello, intuyo que el dueño de tan barroco salón, que al rato resultó llamarse D. Jeremías de Lózar, al verme escribir y mirar la carta una y otra vez, digo yo que aquel buen hombre pensaría que yo sería un puntilloso crítico gourmet llegado de Madrid capital, por más señas ataviado el que escribe con mis inseparables gafas de gran miope con las que remiraba todo en derredor, indicios varios de ser yo mismo un agente infiltrado en discreta visita de inspección tras la que escribir un artículo sobre el establecimiento en cuestión, la atención recibida y la calidad de lo servido, o tal vez, que eso es lo más probable según mi corto entender, porque ese señor, el tal Jeremías, es así de gentil y atento con todo nuevo comensal.

Comedor de “El Torreón” (Tordesillas)
El caso es que, a eso de la medianía de aquel recatado almuerzo, ya que comer, lo que se dice comer, comemos lo justito, el citado parroquiano se dirigió a nosotros y nos ofreció un vino. Ello fue el nacimiento de un curioso acontecer que es de buen cristiano recoger lo más fielmente posible al que fuese ciertamente su despliegue escénico, porque no sólo de historia, tradiciones y costumbres del lugar versan nuestras crónicas de viajes bajo el título de “Por tierras de España”, sino que a la par nos vienen sucediendo un sinfín de sucesos a veces muy sabrosos, como es el que damos a conocer, vivencias que, en suma, forman parte consustancial de nuestro transitar por la bella, vasta y variada geografía de España, una tierra de contrastes que condensa una rica historia y que nos sorprende tras de cada curva con un enclave o paisaje jamás imaginado, como a la par, es en el charlar pausadamente con sus gentes cuando uno experimenta la grandeza de este país, una nación de mil vinos, quesos y repostería, si es en el yantar a lo que nos referimos, y de mil rasgos etnográficos si es a los hombres y a su modo de vida en lo que reparamos.
Pero vayamos al suceso que nos trae entre mandíbulas y centremos la escena en su fotograma exacto: Estamos a medio almorzar y se acerca el dueño del restaurante que buen rato lleva observándonos con discreción y con su mirada fija en la libretilla en la que anoto esto y aquello.
–¿Les apetece probar este vino?, venga, una copita de vino ¿Les sirvo? – nos dice un hombre bien entrado en los cincuenta años de edad con agradable estilo y serena naturalidad.
De manera que en un plis plas, con sobrada maestría, nos sirvió un licor de vida que contenía una botella de vidrio decorado en su boca con una cabeza de pato en plata, ave de marisma con su pico, por el que precisamente resbaló un licor de dioses en nuestras copas. Jeremías, que así se llama y deseamos se siga llamando este señor, a la sazón el dueño de tan afamado local, después de rellenar cada copa, quedó inmóvil, petrificado, esperando de esa guisa nuestra reacción con una creciente, perceptible e inconfundible impaciencia. Recuerdo a la perfección que di un sorbito, otro más y aquel hombretón con su falda blanca de camarero abría más y más sus ojos observándonos, requiriendo una urgente respuesta a ser posible satisfactoria.
–¡Qué cosa más rica!, ¡qué suave, cuantos matices a frutas variadas!, ¡qué rico!… Dígame, por favor, ¿qué vino es éste? –le agradé a la par su oído y alma.
Justo entonces vi en él un contento y una relajación absolutas. De súbito, Jeremías hizo señas a un camarero atento a aquel teatro y a la espera de las inminentes órdenes de su jefe y… con un leve gesto de éste, aquel subalterno desapareció y apareció con una botella de vino en su mano.
–¡Esta botella es para usted, amigo! –me dijo Jeremías justo al hacer el gesto de entregármela.
–¡No, por Dios, faltaría más, dígame cuanto es y se la abono ahora mismo!
–Es un regalo de casa, nada de abonar. Otra cosa, ¿les ha gustado la tarta?
–Sí, mucho, es casera, ¿verdad? Sin duda casera y hecha con una receta tradicional, enhorabuena.
–Exacto, todos nuestros postres son caseros. Ahora van a probar un helado sabor canela en base de flor de barquillo hechos aquí el helado y el barquillo.
–¡No, por Dios, estamos sobradamente satisfechos y atendidos de maravilla! ¡Muchas gracias, no se moleste en nada más, por favor!
–No, no es molestia alguna, ya verán qué rico es también nuestro helado casero.
El camarero que estaba a su lado, estando todo el tiempo atento a su jefe, al escucharlo, sólo con volverse éste, sin siquiera decirle nada, se fue y volvió con el citado helado.
Y otra vez aquel hombre observando nuestro más mínimo parpadeo y nosotros más cortados que un pavo el 23 de diciembre.
–¡Qué!, ¿qué les ha parecido ese helado que hacemos aquí?
–La verdad que es son una delicia estos postres, su atención tan especial y este recinto tan bonito. Una acertada elección que no dude repetiremos. He constatado calidad en los productos, elaboración artesana tradicional, materias primas selectas y atención personalizada. No se puede pedir más, Don Jeremías, no podría decir ni escribir cosa distinta después del colmo de atención con las que usted nos ha obsequiado, le dije.
–Ah, se me olvidaba, aún quedan unos tirabuzones de hojaldre bañados en azúcar finísima.
–¡No, por Dios, no se moleste más, por favor se lo pido!
También dimos cuenta de ese hojaldre casero que sabía a pura gloria.
Pero aquella grata e insuperable ofensiva de aquel inolvidable anfitrión aún no había terminado.
–¡Ah, perdone una vez más!, ¿conoce usted nuestra bodega?
¡Ni tiempo me dio a decir que no!
–Pues ahora va a conocerla. Fulanito, vas, acompañas a este señor Sr. y le enseñas nuestra bodega.
La bodega era un recinto de medianas dimensiones con las botellas a derecha e izquierda descansando tumbadas al amor de una luz color verde alga al fondo de una especie de cueva, luminaria justa para distinguir el nombre de cada etiqueta.
–¿Puedo? –le pregunte al camarero que me acompañaba.
–¡Claro! –me respondió al instante
Entonces tomé por su base una de aquellas botellas que apareció forrada en plástico transparente: “Chateau Pichon. Lussac Saint-Émilion. 2002. Grande Reserve”. La repuse con sumo cuidado en su descansadero y la escena se repitió: “Chateau Cheval Blanc 2012. Burdeos-1er Grand Cru Classé “A”. Saint-Emilion-Tinto-13, 5º”.
A mí, que tengo una cultura muy básica en vinos, aquello me venía un poco grande. Salimos de la bodega y me esperaba el dueño otra vez con sus grandes ojos preguntones y su sonrisa tan interminable como impaciente.
–Enhorabuena, una selección magnífica, sin duda la más completa y de alta calidad en muchos kilómetros a la redonda. Pero dígame, ¿por qué vinos selectos de Francia? Su respuesta no se hizo esperar.
–Mire, aquí vienen y se juntan los más importantes bodegueros de la Ribera del Duero, ellos conocen de sobra todos los vinos de España y en especial de esta zona, entonces me piden vinos franceses para comparar nuevos sabores con los suyos, siempre están experimentando y probando vinos, de ahí la selección que usted ha visto.
–Muy interesante –le contesté. A propósito, este vino que nos ha regalado, “Golfo 8”, ¿qué me dice usted de él?
–Golfo 8 es un vino mezcla de varias bodegas de la zona y es una idea que tuvieron varios bodegueros reunidos aquí, yo también colaboro en ese proyecto. Esas botellas se venden con fines benéficos ¿Estarán muchos días por aquí? –nos preguntó dirigiéndose a mí.
–Nos alojamos en el Parador. Hemos venido por un tema cultural, nos gusta la historia de España y seguimos los pasos de la reina Isabel I, también para probar la cocina y la repostería de la zona y descansar otro tanto, si se puede, porque lo primero es la cultura, ya me entiende ¡Qué calor hace también aquí en Tordesillas!, ¿no?
–Pues sí, ya lo dice el refrán: “Tres meses de invierno y el resto infierno”.
–El bueno y educado de Jeremías nos acompañó a la puesta con un “¡Les espero otro día, hasta la vista!”.
Bajamos al Parador y pasamos las horas de más calor en la piscina. Al caer la tarde, por aprovechar el resto del día nos dirigimos al Balneario de las Salinas, a pocos kilómetros de Tordesillas, en el término de Medina del Campo. Un edificio señorial y de gran lujo (siglo XX) realizado con arquitectura ecléctica de influencia inglesa.

Palacio de las Salinas. Medina del Campo (Valladolid)
Al llegar a la puerta de ese recinto palaciego, junto al pie de la carretera, el conjunto estaba cerrado, pero se escuchaba gente a lo lejos, tras el edificio. Esperamos un buen rato a que alguien bien saliese o entrase y en esto llegó una furgoneta rotulada con “Instalaciones eléctricas”. Charlamos con el conductor.
–Mire, hemos visto que no se puede entrar. Venimos de Sevilla con gran ilusión de tan lejos a ver el palacio y fíjese, ¡cerrado!
–¿Desde Sevilla? ¡Sois sevillanos! ¡Pero si yo veraneo todos los años en Cádiz y eso está al lado de Sevilla! Allí, en Cai, ¡picha parriba, picha pabajo!
A esto la puerta, con algún mecanismo de larga distancia, se abrió.
–Entren, entren conmigo. Vayan detrás con su coche, yo hablaré con el dueño y se lo explico.
Así fue cómo entramos, al amor de los últimos rayos del sol de un lento atardecer de verano, al nacimiento del frescor que recorre estos páramos del Señor en la antesala del anochecer, dispuestos a contemplar en detalle los jardines, el interior y el conjunto de las instalaciones de un hermoso palacio, un hotel balneario con gran encanto, acompañados por los dueños que amablemente nos explicaron con toda suerte de detalles la historia de tan magnífico edificio y sus características distintivas como establecimiento singular a día de hoy orientado tanto a la mejora de la salud como al ocio y el descanso.
Volvimos al Parador y tras el cambio de ropa precedido de abundante agua templada procedente de la ducha nos dispusimos a cenar en los veladores de la pequeña pero coqueta plaza de Tordesillas, acariciados por la brisa que ya se había instalado a su antojo en la estepa vallisoletana y alumbrados por las primeras estrellas que titilaban en la lejana bóveda de la aquella siempre recordable noche estival.

José Riqueni Barrios | Escritor