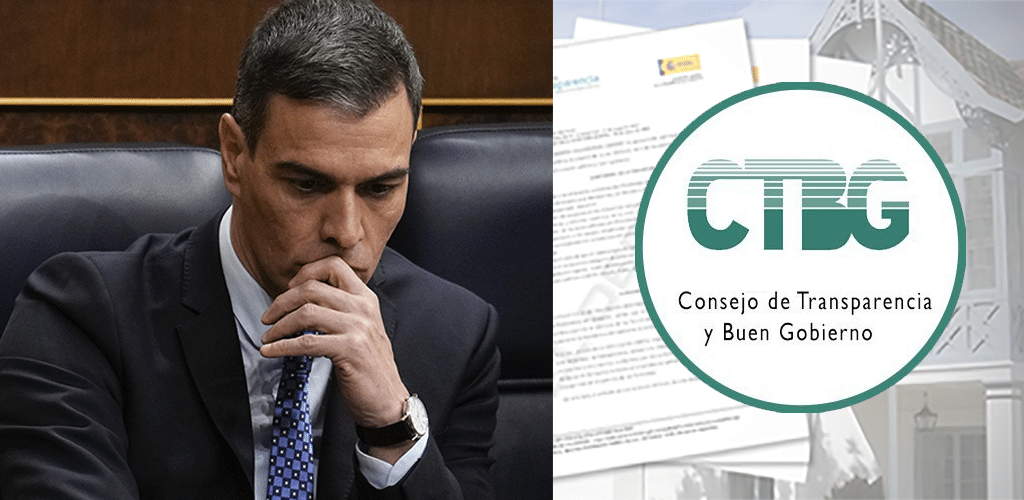La Constitución republicana: un auténtico atentado jurídico (12-12-1931)
Dicho documento suponía una agresiva oposición a las mínimas exigencias jurídicas de respeto a la libertad religiosa, que entendida correctamente significa libertad «de la religión», no «libertad de religión», en el sentido de que cada uno pueda elegir la religión que le plazca dentro del mercado religioso planetario[1]. Dicha concepción procedente del liberalismo y designada con el nombre de «americanismo», fue condenada por el Magisterio pontificio[2].
La Iglesia no declaró la guerra a la República, al contrario, había observado una actitud legalista, contenida y paciente durante la primera etapa constituyente de la misma. Prescindiéndose de la misma Iglesia, se habían resuelto unilateralmente por el Estado las cuestiones que la afectaban. Se la excluía de la vida pública y activa del país, de las leyes, de la educación y de la misma familia. De este modo se le negaban los derechos constitucionales básicos de que gozaban todo ciudadano y asociación ordenada a un fin justo y honesto. Frente al monopolio educativo desplegado por el Estado, con la finalidad de descristianizar a la juventud, la Iglesia se mantuvo firme defendiendo su derecho a educar a los fieles y los derechos de la familia. Impedir a los padres atender a la educación de sus hijos supone violar un derecho natural. El matrimonio civil -2 de febrero- y la legislación divorcista no eran más que la constatación de la concepción estatalista del matrimonio, y en definitiva de la vida humana.
Apenas fue votada la Constitución y antes de que entrara en vigor, comenzaron las repercusiones del espíritu laicista que la inspiró. La legislación que siguió a la aprobación de la Constitución fue de un extremismo impresionante. A golpe de leyes y decretos, la República se fue desacreditando rápidamente y mostrando su animosidad contra la Iglesia, sus personas e instituciones. En este sentido hay que entender algunos proyectos y disposiciones de finales de noviembre y principios de diciembre de 1931, como el de la reforma agraria, en el que se disponía que las tierras y propiedades rústicas de la Iglesia quedaran sometidas a expropiación sin indemnización. El 23 de enero de 1932 fue disuelta la Compañía de Jesús, ya que el artículo 26 de la Constitución había declarado suprimidas las Órdenes religiosas que, además de los tres votos canónicos, imponían a sus miembros otro especial de obediencia a una autoridad distinta de la legítima del Estado, en su caso el Romano Pontífice[3]. Los bienes de los jesuitas fueron nacionalizados. Al Santísimo Sacramento le fueron suprimidos los honores militares que se le otorgaban en las procesiones.
El 18 de enero de 1932 quedó aprobada en las Cortes la ley de secularización de los cementerios que en España eran tradicionalmente católicos, no obstante, esta medida había sido tomada ya arbitrariamente en muchos pueblos por las autoridades municipales. La discusión parlamentaria de esta ley mostró una vez más el espíritu que animaba a los legisladores republicanos, no sólo con la habilidad con que fue preparada sino también por la violación abierta de los derechos de la Iglesia y de las conciencias. Particularmente inicuo fue el artículo 4, en virtud del cual: «el enterramiento no tendrá carácter religioso alguno para los que falleciesen en edad de testar, a no ser que lo dispusieran expresamente y de modo auténtico»[4]. Esta norma fue introducida por el diputado Gomáriz, pues no figuraba en el proyecto inicial, y al discutirla, el diputado Guerra del Río, radical de Lerroux, confirmó que la intención de su grupo era combatir a la Iglesia en todos los campos posibles[5].
Según esta ley, los católicos debían firmar ante notario una declaración legal en la cual quedara expresada la voluntad de ser enterrado según el rito de la Iglesia Católica. Y mientras el Estado imponía el sectarismo oficial, trataba de impedir las manifestaciones religiosas de la mayoría de la población, reconociendo carácter oficial a la irreligiosidad de una minoría. A propósito de estas disposiciones L´Osservatore Romano (28 de marzo de 1932) publicó un artículo para que la opinión pública fuera informada debidamente del espíritu intolerante de un Gobierno que alardeaba, hipócritamente, de defender la libertad religiosa. No contento con haber secularizado los cementerios y los funerales, con haber robado los camposantos a la Iglesia, que era la legítima propietaria de ellos, con haber puesto todas las dificultades posibles a los católicos para la celebración de los entierros religiosos y con haber declarado reato punible con fuertes multas las facilidades dadas por los notarios para simplificar los trámites legales, el Gobierno quiso dar nuevas pruebas de su anticatolicismo adhiriéndose a homenajes civiles a los difuntos.
Sin embargo, a pesar de tan severas medidas prevaleció aplastantemente el sentimiento cristiano en los funerales, lo cual era una demostración fehaciente de la inoportunidad de una ley dictada por el Gobierno en nombre de una pretendida libertad y en contra de una situación de hecho, que no se había conseguido cambiar después de dos años de asfixiante laicismo republicano. No obstante, la elocuencia de los datos, el Gobierno mantuvo su conducta.
Por esas fechas, los maestros nacionales recibieron una circular del director general de Primera Enseñanza, el socialista Rodolfo Llopis, que les obligaba a retirar de las escuelas todo signo religioso, porque: «la escuela ha de ser laica». Es decir, que el Crucifijo fue suprimido en aplicación del artículo 48 de la Constitución, y, aunque se trataba de una medida legal, provocó gran irritación en numerosas familias cristianas de la nación, que sintieron profanada su fe y amenazada la educación de sus hijos por todo lo que encerraba tal decisión. Los republicanos querían acabar a rajatabla con la educación religiosa tradicional del pueblo español, tan arraigada en todas sus manifestaciones culturales y tan necesaria para orientar la moral colectiva. Por eso muchas de sus decisiones no encontraron el respaldo en la mayoría de la población. El Gobierno impuso criterios que no enraizaban con la tradición española, herían las conciencias, y favorecían el extremismo.
El ministro de Trabajo, desde el mes de julio, había dado orden a las agencias de seguros de que no aceptaran y anularan todos los contratos: «a base de prima especial contra riesgo de incendios, robos, saqueos, destrozos, sabotajes, etc., originados en posibles alteraciones de orden público». Esta disposición, dada después de los asaltos e incendios a iglesias, conventos y colegios religiosos se veía claro contra quien iba dirigida de forma directa y única. El mismo ministro de Trabajo, también dio orden de no inscribir en el censo a los sindicatos agrícolas católicos: «por el hecho de tener un consiliario eclesiástico». Se trataba de un viejo motivo para anular el influjo de las fuerzas católicas en las organizaciones estatales con el pretexto del confesionalismo.
Otro aspecto singular de las disposiciones arbitrarias impuestas a la Iglesia por las autoridades locales en muchos pueblos y ciudades fue la prohibición de tocar las campanas de los templos, como se había hecho en Rusia después de la revolución bolchevique[6] y como se hacía en algunos ayuntamientos socialistas de Italia, antes del régimen fascista. Se produjeron hechos lamentables, comentados en la prensa diaria, como sacerdotes multados por celebrar funciones religiosas, solemnidades suspendidas, sacerdotes encarcelados por presuntas violaciones de la Constitución en los sermones o discursos o por no haber pagado las multas. Las Juventudes Socialistas, reunidas en asamblea general en Madrid el 8 de octubre de 1932, pidieron al ayuntamiento que se prohibiera totalmente el sonido de las campanas como expresión del culto católico, y que, en caso de que no pudiera imponerse esta prohibición, que se establecieran tasas, como en otros lugares de España, así como para todas las manifestaciones exteriores de la fe católica, como eran las procesiones y los funerales, aduciendo como razón que se trataba de actos que herían la susceptibilidad de los ateos[7].

[1] Cf. Victorino Rodríguez, Temas clave de humanismo cristiano, Speiro, Madrid 1984, 127 y ss.; Cándido Pozo, La declaración del concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa, Unión Seglar, Valencia 1999, 3-10.
[2] Cf. León XIII, Testem benevolentiae (1899). A pesar de que el análisis de Ricardo de la Cierva (Las puertas del infierno. La historia de la Iglesia jamás contada, Toledo 1995, 252) adolezca de su influencia ideológica demócrata cristiana, su análisis resulta ajustado con la realidad: «consistió en un brote más que de una tendencia organizada, representó una anticipación del modernismo y de las rebeldías posteriores que lamentamos hoy; y coincidió con el vigoroso y prepotente despertar de los Estado Unidos como poder mundial consciente. Este primer brote fue descuajado por la vigilancia de Roma y la fidelidad de la Iglesia norteamericana, que siguió demostrando en la práctica la plena compatibilidad de catolicismo y democracia».
[3] Cf. Gonzalo Redondo, Historia de la Iglesia en España 1931-1939. La Segunda República (1931-1936), Rialp, Madrid 1993, t. I, 176.
[4] Cf. Luis Jiménez de Asúa, Proceso histórico de la República española, Reus, Madrid 1932, 113.
[5] Luís Alonso Tejada, Los cementerios civiles y la heterodoxia española, Taurus, Madrid 1978, 243 y ss.
[6] Cf. Mira Milosevich, Breve historia de la revolución rusa, Galaxia Gutenberg, Barcelona 2017, 135.
[7] Cf. Enrique Domínguez Martínez-Campos, El PSOE ¿Un problema para España? (1870-1936), CSED, Madrid 2019, vol. I, 284.