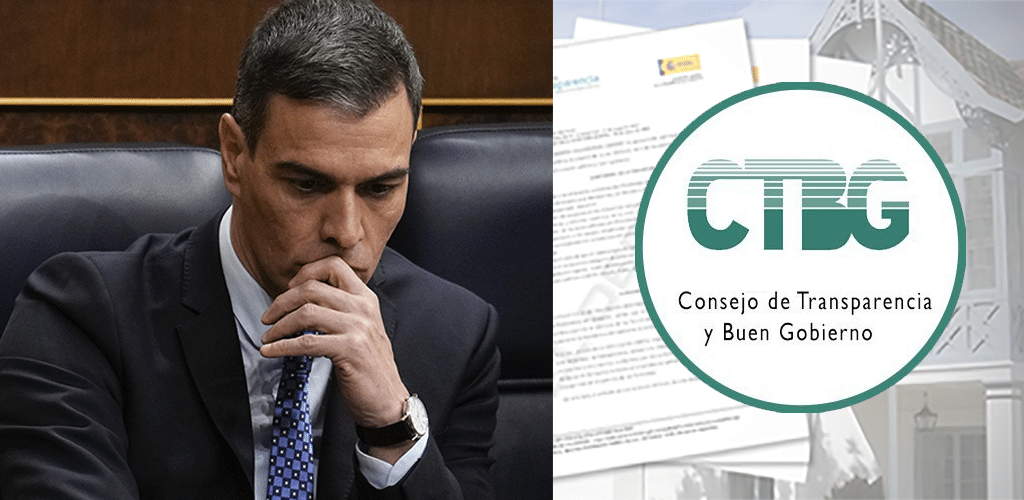(Puedes escuchar este artículo completo pinchando en la pista de audio…)
Cuando el cielo se tiñe de negro: la España que arde mientras miramos hacia otro lado: Hay un olor que persiste en el aire estos días, un olor a tierra chamuscada y ceniza que se pega a la ropa, a la memoria, a la conciencia. No es solo el humo de los incendios que devoran nuestros bosques; es el hedor de algo más profundo, más incómodo: la certeza de que esto no es solo culpa del calor. Detrás de cada llama hay decisiones políticas fallidas, intereses económicos opacos y una sociedad que, entre la indignación y la resignación, sigue sin encontrar respuestas. Mientras las imágenes de montes calcinados llenan las pantallas, una pregunta quema más que el fuego: ¿cuándo dejaremos de ser cómplices por omisión?
Índice de contenido
- ¿Quién está detrás de la España que arde?
- La psicología que hay detrás del pirómano
- Los intereses ocultos tras los incendios: cuando el fuego no es casualidad
- Conclusión: Del fuego que arrasa al futuro que debemos construir
¿Quién está detrás de la España que arde?
No son solo las llamas las que devoran nuestros bosques. Detrás de cada columna de humo que envenena el cielo hay sombras más densas que el hollín: intereses ocultos, negligencia institucional y una sociedad que, año tras año, mira el desastre con la misma incredulidad paralizante. Los incendios no son una fatalidad inevitable, sino el resultado de decisiones humanas—y su frecuencia cada vez más letal exige que hagamos la pregunta incómoda: ¿Quién alimenta este fuego?
Los pirómanos: la punta del iceberg: Sí, existen manos criminales que encienden cerillas donde debería reinar la prudencia. Pero reducir el problema a «locos sueltos» o «malvados sin rostro» es un engaño tranquilizador. La piromanía rara vez surge de la nada: muchos incendiarios actúan por desarraigo, resentimiento o incluso—en los casos más oscuros—bajo encargo. ¿Quién contrata a quien prende fuego a un monte? La respuesta suele esconderse tras siglas opacas: urbanizaciones ilegales, recalificaciones de suelo, negocios que florecen donde antes había árboles.
La desidia que prende la mecha: Mientras los gobiernos autonómicos y el Estado se enredan en competencias, los montes acumulan maleza como yesca. Las políticas de prevención son insuficientes, los recortes en medios antiincendios una constante, y las denuncias por falta de mantenimiento caen en saco roto. No es casualidad que ciertas zonas ardan una y otra vez. Cuando la administración mira hacia otro lado, ¿es incompetencia… o estrategia?
Los beneficiarios del desastre: Tras el humo, aparecen los oportunistas. Grandes corporaciones que compran terrenos calcinados a precio de ganga, promotores que presionan para recalificar suelo protegido, incluso fondos de inversión especulativos. El fuego limpia el terreno—literal y metafóricamente—para negocios que jamás habrían sido aprobados con el bosque en pie. Y mientras, jueces y fiscales, desbordados, archivan causas por «falta de pruebas«.
La sociedad que lo permite: Aquí reside la mayor culpa: la nuestra. Por aceptar relatos simplistas, por no exigir responsabilidades, por votar a quienes recortan en prevención y luego lloran ante las cámaras. Por creer que esto «solo pasa en verano«. España lleva décadas ardiendo, y cada año repetimos el mismo ritual de conmoción y olvido.
El incendio no empieza con una chispa. Empieza mucho antes: en despachos, en leyes incumplidas, en nuestra propia pasividad. La pregunta no es qué quema, sino a quién le conviene que arda. Y la respuesta, si miramos con valor, nos quemará los ojos.
La psicología que hay detrás del pirómano
El fuego como espejo de la mente: Hay algo profundamente perturbador en la imagen de un bosque ardiendo. No solo por la devastación ecológica, sino por la conciencia de que, en muchos casos, hay una mano humana detrás. El incendiario de montes no actúa movido por el azar ni por un descuido banal; su comportamiento suele ser la expresión de conflictos internos mal resueltos, de una psique que encuentra en el fuego un lenguaje distorsionado para comunicar su dolor, su rabia o su vacío. El fuego, en este sentido, se convierte en un espejo de su mundo interior: destructivo, incontrolable, efímero.
El perfil psicológico: más allá del cliché: Resulta tentador reducir al pirómano a la caricatura del «enfermo mental» o del «sádico sin escrúpulos«, pero la realidad es más compleja. Los estudios señalan que muchos incendiarios no actúan por placer directo de ver arder, sino por una combinación de factores que incluyen la búsqueda de poder, la venganza contra una sociedad que los margina, o incluso un llamado de atención desesperado. No son monstruos, sino personas heridas que externalizan su caos interno a través de un acto que, paradójicamente, les da una sensación de control momentáneo.
La llama de la exclusión: Llama la atención cómo muchos de estos individuos provienen de entornos de exclusión: historias de abandono, fracaso escolar, falta de oportunidades. El incendio se convierte entonces en un grito mudo, una forma de decir «aquí estoy» en un mundo que los ha ignorado. No justifica el acto, pero lo explica. La marginación no excusa la violencia, pero sí la contextualiza, y entender esto es clave para abordar el problema desde la prevención.
El fuego y la impunidad simbólica: Hay también un componente de impunidad que alimenta esta conducta. El incendiario sabe que, en muchos casos, no será identificado, y esa invisibilidad refuerza su sensación de poder. El anonimato del acto se mezcla con la grandiosidad del resultado: el fuego es espectacular, atrae a bomberos, medios, vecinos. Para alguien que se siente insignificante, convertirse en el centro involuntario de todo un operativo puede ser una forma perversa de validación.
¿Cómo apagar el incendio interno?: La solución no pasa solo por castigar, sino por intervenir antes. Programas de detección temprana en jóvenes con conductas de riesgo, políticas de inclusión social y una mayor conciencia ecológica podrían ser parte de la respuesta. Pero quizá lo más importante sea recordar que detrás de cada incendio hay una persona, y que entender su psicología no es excusarla, sino evitar que el próximo bosque arda. El fuego, al fin y al cabo, no nace solo de una cerilla, sino de una sociedad que, en algún punto, falló en contenerlo.
Los intereses ocultos tras los incendios: cuando el fuego no es casualidad
Hay algo perverso en la forma en que ciertos desastres se repiten hasta volverse predecibles. Los incendios forestales en España ya no sorprenden; cada verano, las mismas regiones arden con una regularidad que invita a sospechar. Detrás de la versión oficial—altas temperaturas, negligencia ciudadana, pirómanos—se esconde una realidad más incómoda: el fuego, en muchos casos, no es un accidente, sino una herramienta.
Negocio sobre cenizas: la especulación del suelo: Nada aumenta tanto el valor de un terreno como cambiar su clasificación. Un monte protegido vale poco; el mismo suelo, una vez calcinado y declarado «no forestal«, puede convertirse en urbanizable. Este juego macabro lleva décadas repitiéndose en España, con casos documentados en Galicia, Andalucía o Valencia. Grandes promotoras compran bosques enteros a bajo precio, esperan—o facilitan—el incendio, y luego presionan para recalificar. El fuego, en este contexto, no es un desastre ecológico, sino un paso en el proceso de «desarrollo«.
Agricultura intensiva: el monocultivo que avanza con el fuego: En algunas zonas, especialmente en el sur, los incendios coinciden misteriosamente con la expansión de cultivos de regadío o macroexplotaciones ganaderas. Un bosque mediterráneo es un obstáculo para estos negocios; un terreno quemado, en cambio, puede ser «recuperado» para usos agrícolas más rentables. No es casual que ciertas comarcas lleven años ardiendo justo antes de que se aprueben proyectos de transformación agraria. El fuego, aquí, actúa como un bulldozer natural.
Intereses energéticos: cuando las llamas abren camino: Las empresas de renovables necesitan grandes extensiones para instalar parques solares o eólicos. Y aunque la ley exige evaluaciones de impacto ambiental, un terreno quemado simplifica el proceso: la biodiversidad arrasada ya no es un argumento en contra. En los últimos años, se han detectado patrones preocupantes—incendios cerca de proyectos energéticos, permisos acelerados tras el fuego—que sugieren una estrategia calculada.
La desidia como cómplice: No todos los intereses son económicos; algunos son políticos. La falta de medios para prevención, la lentitud en las investigaciones o la permisividad con las recalificaciones post-incendio no siempre se explican por incompetencia. En ocasiones, responde a pactos no escritos entre administraciones y lobbies locales. Un monte bien gestionado—con cortafuegos, limpieza y vigilancia—arde menos, pero cuesta dinero. Un monte abandonado es una bomba de relojería… y una futura oportunidad.
El silencio de los cómplices pasivos: El mayor aliado de estos intereses no es la impunidad, sino la indiferencia. Medios que reducen la tragedia a imágenes espectaculares sin contexto, ciudadanos que asumen los incendios como un «mal inevitable«, jueces que archivan causas por «falta de pruebas» cuando las pistas apuntan a patrones claros. Mientras, el ciclo se repite: el fuego limpia el terreno, los poderosos se benefician, y la sociedad, entre resignada y distraída, espera al próximo verano.
Al final, la pregunta no es quién prende la cerilla, sino quién gana cuando el bosque desaparece. Y las respuestas, si se rastrean con determinación, suelen llevar a direcciones incómodas: despachos con vistas, sedes sociales, archivos municipales donde se guardan los planes urbanísticos futuros. El incendio no es el final, sino el principio de algo mucho más oscuro.
Conclusión: Del fuego que arrasa al futuro que debemos construir
Los incendios que cada año devoran España no son una fatalidad climática ni una simple sucesión de tragedias aisladas. Son el síntoma de un sistema enfermo, donde confluyen la desidia institucional, la codicia privada y una sociedad anestesiada por el ciclo perverso de la indignación efímera. Las llamas no surgen por generación espontánea: las alimentan manos criminales, intereses opacos y una administración que, demasiado a menudo, prefiere gestionar emergencias en lugar de prevenir desastres.
Las causas: un paisaje de negligencia y oportunismo: Detrás de cada columna de humo se esconde una verdad incómoda: quemar bosques es, en muchos casos, un negocio. Ya sea para recalificar terrenos, expandir monocultivos, impulsar macroproyectos energéticos o simplemente aprovechar la tierra arrasada, el fuego se ha convertido en un instrumento de lucro para unos pocos. A esto se suma el abandono crónico de los montes, la falta de inversión en prevención y una justicia lenta que rara vez llega a condenar a los verdaderos responsables. El resultado es un círculo vicioso donde la impunidad alimenta la repetición del desastre.
Las soluciones: romper el ciclo: Para cortar este nudo gordiano no bastan más medios de extinción—necesarios, pero insuficientes—ni declaraciones grandilocuentes cuando el humo ya ha cubierto el cielo. La solución exige un cambio de paradigma: perseguir no solo a quienes encienden las cerillas, sino a quienes se benefician de las cenizas. Urge una legislación que blinde los terrenos quemados durante décadas frente a la especulación, auditorías independientes que investiguen las conexiones entre incendios y recalificaciones, y penas ejemplares para el delito ambiental.
Pero las leyes no bastan sin voluntad política. Es imprescindible invertir en prevención real: limpieza de bosques, creación de empleo rural ligado a la gestión forestal y educación ambiental que despierte una cultura de respeto al territorio. Y, sobre todo, necesitamos una sociedad que deje de mirar los incendios como un espectáculo veraniego y los asuma como lo que son: una emergencia nacional que nos empobrece a todos.
El futuro: elegir entre el bosque o la ceniza: La España que viene no puede seguir siendo la del fuego cíclico y la resignación. Tenemos los conocimientos, los recursos y—si hay voluntad—los mecanismos legales para impedir que los intereses de unos pocos especulando con el patrimonio de todos. La diferencia entre un país que arde y uno que protege sus bosques no está en el clima, sino en las prioridades. O tomamos en serio esta batalla, o las próximas generaciones heredarán un paisaje calcinado y una pregunta amarga: ¿cómo lo permitimos?
El momento de actuar no es cuando las llamas llegan a los pueblos. Es ahora.
Si te gustó este artículo, compártelo en tus redes sociales y déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por leerlo.
 Albert Mesa Rey es de formación Diplomado en Enfermería y Diplomado Executive por C1b3rwall Academy en 2022 y en 2023. Soldado Enfermero de 1ª (rvh) del Grupo de Regulares de Ceuta Nº 54, Colaborador de la Red Nacional de Radio de Emergencia (REMER) y Clinical Research Associate (jubilado). Escritor y divulgador. |