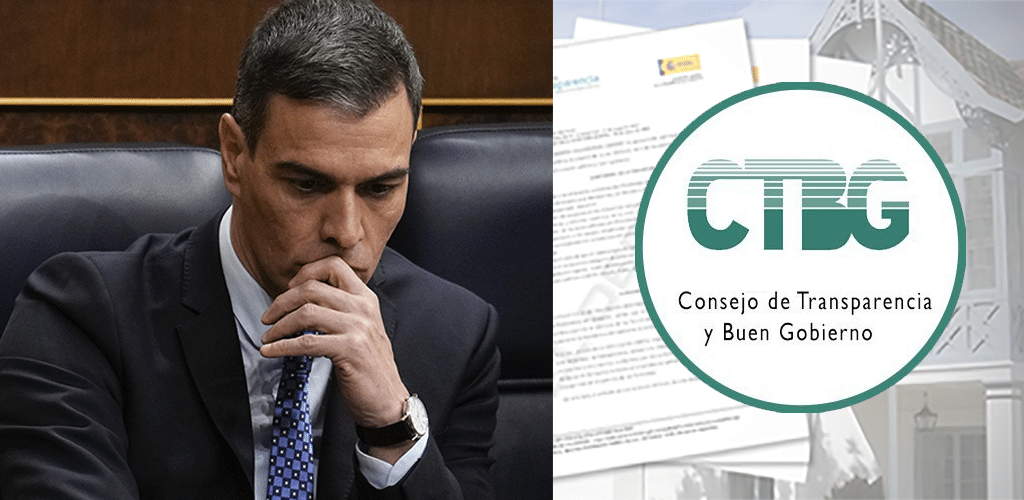Cuando el presidente Donald Trump se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska, muchos estimaron la cumbre como un espectáculo. Sin embargo, bajo la apariencia, se estaba gestando algo más profundo: una estrategia destinada a debilitar los cimientos de la relación entre China y Rusia. Si el viaje de Nixon a Pekín en 1972 separó a China de la URSS, esta administración está intentando la maniobra inversa, abriendo discretamente una brecha entre Moscú y Pekín.
Pero esta vez, las herramientas no son la distensión ni la diplomacia ideológica. Son la coerción económica, la presión selectiva y la calibración de la dependencia. El objetivo es claro: no reestructurar las alianzas en público, sino hacer visibles sus costos en privado.
Desde la cumbre, ha surgido un patrón que abarca a India, China, la UE y la propia Rusia. Estos teatros son distintos, pero la presión aplicada en cada uno está coordinada.
Esta es la “Doctrina Kissinger Inversa”, que se desarrolla no como una doctrina de nombre, sino en la práctica.
India es un buen punto de partida. Después de que Nueva Delhi aumentara las importaciones de petróleo ruso con descuento a más de 1,7 millones de barriles diarios, Estados Unidos impuso un arancel general del 25 % a las exportaciones indias. Semanas después, el arancel se duplicó al 50 % en las categorías vinculadas a las cadenas de suministro petroleras. El efecto fue inmediato: los envíos de crudo ruso a India se redujeron un 67 %.
El mensaje de Washington era implícito pero inequívoco: el apoyo continuo a Rusia, incluso a través de canales comerciales, tendría consecuencias. Las refinerías indias se adaptaron. Los flujos no se detuvieron por completo, pero los márgenes se redujeron. Los mayores exportadores de la India, incluidos los proveedores farmacéuticos y automotrices, mostraron preocupación. Moody’s revisó a la baja las proyecciones de crecimiento de la India, citando la exposición a las exportaciones. Si bien los funcionarios indios enfatizaron públicamente la resiliencia, la incomodidad estratégica era evidente.
China, en cambio, absorbió los volúmenes desplazados. Sus compras de crudo ruso de los Urales aumentaron considerablemente, colocando a Moscú por delante de Arabia Saudita como el mayor proveedor de petróleo de China. El comercio entre ambos países se denomina cada vez más en yuanes y rublos. Las líneas de swap se han expandido. La cooperación militar-industrial, aunque oficialmente denegada, continúa bajo el paraguas de los productos de doble uso.
Aun así, la respuesta de China no ha sido gratuita. Los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos se sitúan ahora en el 30%, y los controles de exportación de semiconductores e insumos de precisión se están endureciendo. Pekín ha tomado represalias con restricciones a la exportación de tierras raras, pero esa táctica, eficaz a corto plazo, corre el riesgo de un aislamiento a largo plazo. Además, su aparente alineamiento con Moscú en el tema de Ucrania ha complicado las relaciones con Europa.
Los responsables políticos europeos han tomado nota. Si bien su postura pública se mantiene calibrada, Bruselas ha intensificado las sanciones de forma constante. Al menos 45 instituciones financieras rusas han sido excluidas del SWIFT. Un límite al precio del crudo ruso ha reducido significativamente los ingresos diarios de Moscú. Las flotas de petroleros en la sombra, que antes eran una solución alternativa, ahora se encuentran bajo presión de las sanciones.
Mientras tanto, la postura de seguridad de Europa está cambiando. Los despliegues de tropas en el flanco oriental de la OTAN, si bien no a gran escala, marcan un cambio con respecto a la postura defensiva de décadas anteriores.
Estos cambios no reflejan un deseo de expandir el conflicto, sino la comprensión de que ahora es necesario distribuir la disuasión.
Para Moscú, los costos se están agravando. Su superávit por cuenta corriente se ha reducido drásticamente. Mantener su flota fantasma resulta costoso. Los seguros y las reparaciones son más difíciles de conseguir. Si bien el Kremlin mantiene una línea dura en público, insistiendo en el reconocimiento de sus reivindicaciones territoriales, hay indicios de negociación entre bastidores.
El objetivo de la administración no es necesariamente una victoria en Ucrania, como se ha definido tradicionalmente. Es la contención estratégica: un equilibrio que limita la influencia rusa sin requerir la expansión de la OTAN ni una confrontación directa.
La lógica es sutil pero coherente. Crear incomodidad en torno a las alianzas con Rusia. Usar el comercio y las finanzas para limitar la flexibilidad. Señalar a terceros que la proximidad a Moscú conlleva crecientes fricciones. No se trata de declaraciones públicas. Se trata de recalibrar la ecuación costo-beneficio.
Este enfoque no refleja la Guerra Fría. No existe una lógica de bloques binarios. Pero las tácticas resuenan con la historia. Nixon apostó una vez a que la curiosidad ideológica podría reconfigurar las alianzas globales. Esta administración apuesta a que la dependencia —y su disrupción— puede lograr lo mismo.
Al hacerlo, está transformando silenciosamente el panorama. No mediante nuevas alianzas, sino mediante la sobrecarga estratégica de las antiguas.