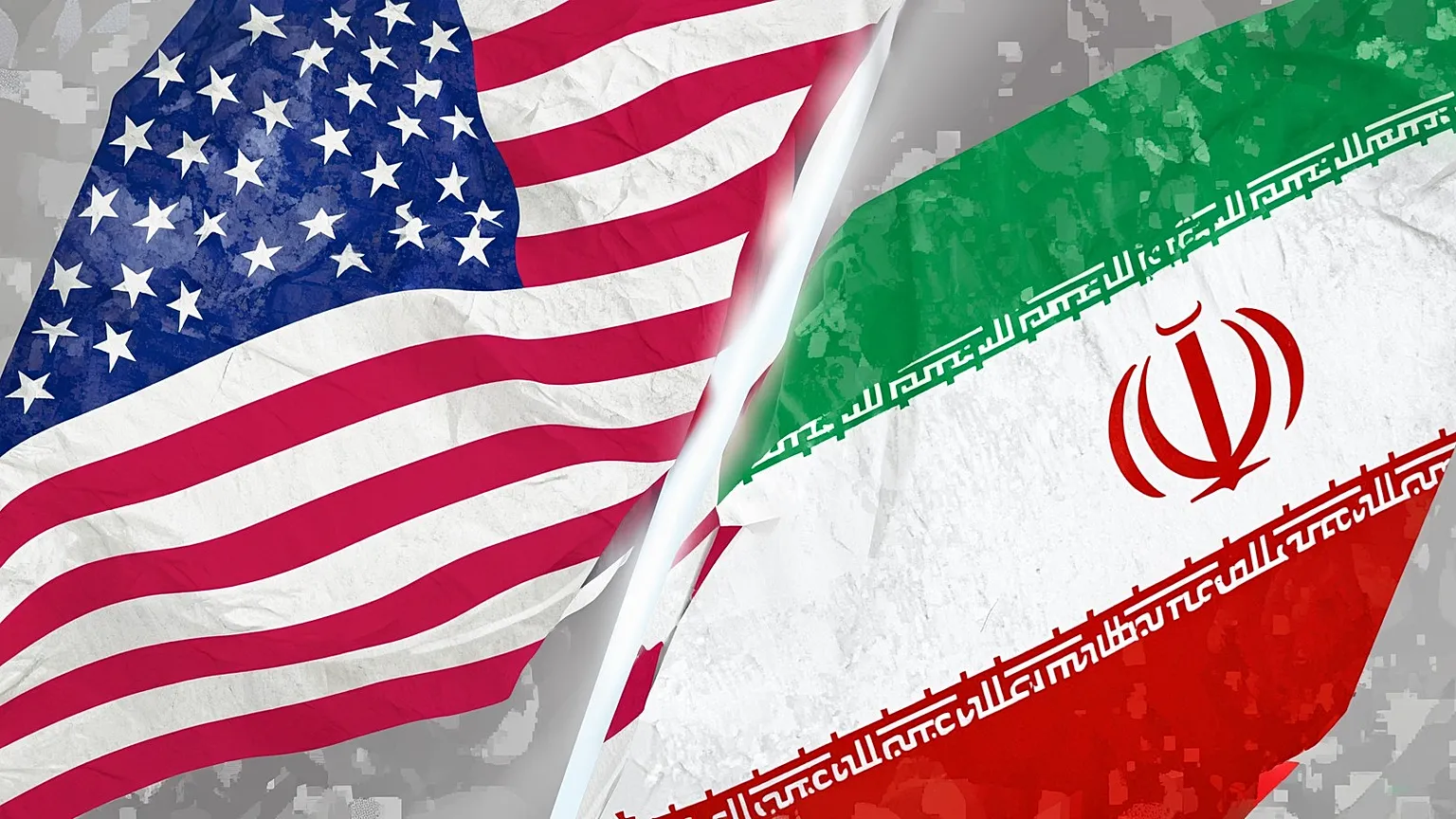La apremiante demanda actual de eutanasia o suicidio asistido refleja un cambio cultural que se está produciendo ante nuestros ojos desde hace medio siglo, y que corresponde a la supresión de la moral de la cultura judía y cristiana. Los antiguos griegos y romanos, recordemos, justificaban e incluso glorificaban el suicidio personal o acompañado.
El viejo inútil podía abandonar la escena antes de convertirse en una carga demasiado pesada, y el guerrero derrotado pedía a otro que acabara con él: su vida sin honor ya no merecía la pena. Hizo falta el judaísmo para que se produjera un cambio radical -«¿Quién es el hombre para que pienses en él?» (Salmo VIII, versículo 5)- y luego el cristianismo. En Occidente, el ser humano toma su sacralidad de su creador y, por tanto, su muerte no le pertenece.
Por tanto, es natural que hoy en día, el colapso de las creencias religiosas en nuestras sociedades esté conduciendo al fin de las prácticas correspondientes. ¿Por qué rechazar el suicidio y la eutanasia si mi vida es mía? Si no para vencer a la muerte, el individuo soberano puede al menos elegir cuándo y cómo morir. La demanda de eutanasia activa representa una vuelta a la situación de nuestros lejanos antepasados: se justifica por el hecho de que nuestros contemporáneos ya no creen en la dignidad sustancial, que respondía a una trascendencia; la dignidad actualmente se define social e individualmente. Se trata de una profunda ruptura en nuestra antropología cultural, que se refleja en todos los ámbitos de la vida, de los cuales el suicidio asistido es un aspecto.
Debemos intentar observar estas transformaciones culturales con ecuanimidad, e incluso con flema: ¿cómo y por qué querríamos impedir la ley del suicidio asistido y la eutanasia si la mayoría de nuestros conciudadanos han abandonado las creencias que la hacían imposible? Sobre todo porque no se trata solo de un abandono pasivo de las viejas creencias: la pugnacidad e incluso la implacabilidad de los defensores de estas nuevas leyes, aquí y en los países vecinos, muestran una voluntad implacable de desterrar el viejo mundo y, además, de pregonarlo. La dramatización de la muerte voluntaria (como se ve, por ejemplo, en la película del cineasta quebequés Denys Arcand, Las invasiones bárbaras), representa probablemente una forma de provocar a la vieja cultura y de demostrar su final de forma atronadora: hay que anunciarlo, proclamarlo, publicarlo.
Por otra parte, el secuestro de las palabras también refleja la decisión de dar la vuelta a la vieja cultura como a una tortilla. La palabra médico tiene un significado muy preciso y no puede utilizarse para designar al que mata, sino solo al que cura. No hay que intentar hacernos creer, en aras de las apariencias, que «matar es curar». Nos enfrentamos a alteraciones culturales que quieren apoderarse de los símbolos para conquistar mejor las mentes y abolir el viejo mundo. Deberíamos crear un cuerpo especial de personas que hayan estudiado medicina, pero con un título diferente (podríamos llamarlos chamanes, ya que son personas que saben medicina pero tocan los misterios sagrados), y cuya misión será llevar a cabo la eutanasia activa. Tal vez no podamos impedir que nuestras sociedades promuevan prácticas que correspondan a sus nuevas creencias, pero al menos podemos ayudar con palabras y símbolos: es una cuestión de salud pública.
A través de las leyes sobre el suicidio asistido o la eutanasia, también se subvierte la conciencia personal, que sigue siendo un legado del viejo mundo. Lo que más teme nuestro contemporáneo es tener que tomar una decisión de conciencia en una situación trágica. Quiere evitar absolutamente encontrarse en la situación de la enfermera de la película El paciente inglés, de Anthony Minghella (que toma la decisión de aumentar la dosis de morfina a petición del paciente que está al límite de sus fuerzas), y por eso clama por legitimar la situación descrita en la película de Denys Arcand (en la que un paciente consciente y voluntario recibe la dosis letal rodeado de su familia).
La eutanasia siempre ha existido en nuestros países cuando se desconecta la asistencia médica de un paciente tras conversaciones entre la familia y el médico. Sin embargo, se trata de una situación excepcional, es decir, fuera del marco legal, una situación trágica que se deja a la conciencia personal. Y una de las razones implícitas para querer una ley es precisamente el rechazo de la confusión en la que se ve sumida la persona que tiene que tomar la decisión moral excepcional.
Ya no podemos soportar esta incertidumbre moral, que es la esencia de la grandeza humana. Queremos leyes para poder realizar estos actos con toda serenidad, confirmados de antemano y amparados por una autorización oficial. Queremos transformar estos actos complejos en gestos claros y posiblemente neutros, estas situaciones trágicas en gestos legales. Y queremos dar plena legitimidad a lo que hasta ahora parecía una excepción vivida en silencio. Una ley sobre la eutanasia sería la «celebración del orgullo» de la extinción de lo trágico.
Sin embargo, las cosas son más complicadas: nuestros contemporáneos no querrían necesariamente asumir el destino al que nos conduce este tipo de ley. Porque lo más llamativo y preocupante de estas leyes «sociales» es el abismal desfase entre las intenciones y las consecuencias. Las intenciones son razonables y mesuradas, poniendo límites por doquier y jurando su fe en el más puro humanismo. Las consecuencias son excesos aterradores.
Como ocurre con todas las leyes sociales, los límites fijados al principio y las supuestas condiciones drásticas son, en cuanto se aprueba la ley, puestos a prueba y sacrificados rápidamente a la todopoderosa voluntad individual. Sabemos todo esto, pero no sabemos muy bien por qué hay que imponer límites, porque nos encontramos en un desierto moral donde la conciencia no sabe cuál es su tierra natal.
Podríamos citar aquí el ejemplo de todas nuestras leyes sociales de los últimos 50 años, y cada uno de nosotros conoce la historia de estas transgresiones, de las que no sabemos si se deben a un deseo primario de ocultar los resultados para no asustar a la opinión pública, o a un frenesí de permisividad que se despliega por sí mismo y viola alegremente los límites fijados al principio. En cualquier caso, los resultados están ahí, y a pesar de las bonitas declaraciones de nuestros comités de ética, acabaremos con lo que Habermas llamó «eugenesia liberal» mediante la supresión de bocas inútiles. Stevenson decía que todo el mundo, tarde o temprano, se sienta al banquete de las consecuencias.
No vamos a convencer a nuestros contemporáneos de que renuncien a la soberanía total del individuo que hoy constituye la arquitectura de nuestras sociedades. Pero podemos recordarles que sus convicciones más profundas rechazan el destino ineludible de este tipo de leyes: la eugenesia liberal, la clasificación de los seres humanos por capricho individual, moda, comodidad y dinero.
(Publicado por Chantal Delsol en Le Figaro)