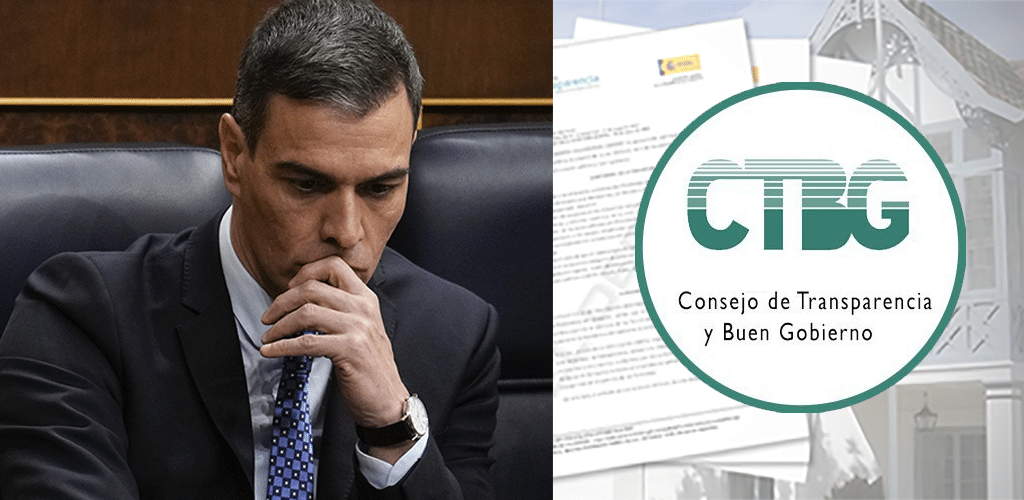Hay lugares que no se visitan, sino que se atraviesan. El Museo de la Paz de Hiroshima es uno de ellos. No es un simple edificio con vitrinas, sino una herida abierta en la memoria colectiva, un espacio donde el aire parece cargado de ecos de aquel 6 de agosto de 1945, cuando el mundo cambió para siempre.
El 2 de abril de 2024, una mañana de primavera tibia y perfumada por los primeros cerezos en flor, atravesé con mi mujer y unos amigos las puertas del Museo de la Paz de Hiroshima. La contradicción era cruel: fuera, la vida celebraba su ciclo eterno; dentro, el tiempo se había detenido para siempre a las 8:15 de aquel agosto de 1945.
La sombra de lo invisible: Caminar por las salas del museo es enfrentarse a lo que nunca debería haber existido: un reloj detenido a las 8:15, la hora en que el estallido convirtió la ciudad en un infierno; un triciclo carbonizado que perteneció a un niño de tres años, cuyo padre lo enterró con él y años después lo desenterró para que el mundo no olvidara; las sombras de personas vaporizadas por el calor, grabadas en piedra como negativos de una fotografía macabra. Estos objetos no son reliquias, sino testigos mudos de una tragedia que supera el lenguaje.
Lo más inquietante no es lo que se exhibe, sino lo que se intuye: el vacío. Las historias de quienes ya no están. Las voces que nunca se escucharán. El museo no necesita recurrir al sensacionalismo; la simple presencia de una botella deformada por el calor o un uniforme escolar desintegrado basta para helar la sangre.
El silencio de la cámara: En otros lugares turísticos, el click de los dispositivos crea una sinfonía mecánica. Aquí, muchos visitantes guardan sus teléfonos y cámaras sin necesidad de carteles que lo indiquen. Personalmente, intenté levantar la mía varias veces, pero algo lo impedía: ¿Cómo fotografiar el uniforme escolar de una niña evaporada por el calor atómico? ¿Qué ángulo capturaría la desesperación en los ojos de los supervivientes que miran desde los vídeos testimoniales? A veces, la única imagen posible es la que se graba a fuego en la memoria, no en la tarjeta SD.
El peso de la supervivencia: Entre las salas, uno se cruza con testimonios de hibakusha, los supervivientes, cuya resiliencia es tan conmovedora como su dolor. Muchos dedicaron sus vidas a contar lo vivido, no por rencor, sino por un imperativo moral: «Que nadie más sufra esto«. Sus palabras, grabadas en vídeos o escritas en cartas, tienen una cualidad casi sacra. No piden venganza, sino lucidez.
Hay una sección dedicada a Sadako Sasaki, la niña que intentó plegar mil grullas de papel antes de morir de leucemia, y cuya figura se ha convertido en un símbolo de paz. Su historia, como tantas otras, plantea una pregunta incómoda: ¿Cuánto dolor hace falta para que la humanidad entienda la insensatez de la guerra?
La llama que nunca se apaga: Al salir del museo, el Parque de la Paz ofrece un respiro melancólico. La Llama de la Paz arde desde 1964 y seguirá encendida hasta que la última arma nuclear sea destruida. No lejos de allí, la Cúpula de Genbaku, el esqueleto de lo que fue el Palacio de la Exposición Industrial, se alza como un fantasma de hormigón. La ciudad decidió preservarla, no como un trofeo, sino como una advertencia.
Hiroshima no es un lugar para sacar conclusiones fáciles. No se trata de señalar culpables, sino de confrontar una verdad incómoda: la capacidad de autodestrucción del ser humano. Y sin embargo, en medio de tanta oscuridad, hay un destello de esperanza. En el parque crecen árboles que sobrevivieron a la bomba, sus ramas retorcidas pero aún verdes, son un recordatorio de que la vida persiste, incluso cuando la razón parece abandonarnos.
El viaje que no termina: Salir del museo no significa dejar atrás lo visto. Hiroshima se queda dentro, como una pregunta que no cesa: ¿Qué hacemos con este conocimiento? Algunos visitantes se marchan en silencio, otros lloran, unos pocos sienten rabia. Yo salí con el corazón encogido, un silencio amargo y un llanto interior que no mostré. Todos, en el fondo, llevamos con nosotros algo más pesado que cualquier recuerdo: la responsabilidad de no mirar hacia otro lado.
En un mundo donde las guerras siguen siendo noticia y las amenazas nucleares resurgen, Hiroshima no es solo un pasado que duele, sino un espejo. Y como todos los espejos, solo es útil si nos atrevemos a mirarnos en él.
El regreso que no termina: Ha pasado algo más de un año desde aquella visita, pero Hiroshima sigue conmigo. En ocasiones, cuando las noticias hablan de nuevas amenazas nucleares, casi me sorprendo tocando el iPhone o la cámara que no usé, como si el gesto pudiera protegerme de lo aprendido aquel abril.
El museo no me dio respuestas, sino una pregunta permanente: ¿qué hacemos con el conocimiento del horror? Quizás por eso, en un mundo obsesionado con documentarlo todo, a veces el acto más significativo sea precisamente bajar la cámara y dejar que el dolor nos transforme.
Aquella primavera, los cerezos de Hiroshima ya habían comenzado a florecer. Sus pétalos, efímeros y frágiles como la paz, caían sobre las fosas comunes sin hacer distinciones.
Hoy amable lector no habrá pista de audio. Quisiera que leyeras en estas palabras escritas con todas las sensaciones, el dolor que aquel día experimenté y que quizá no he sabido expresar en toda su extensión, porque muchas veces la mayor expresión del dolor y el horror es el silencio. Gracias por leerlo.
 Albert Mesa Rey es de formación Diplomado en Enfermería y Diplomado Executive por C1b3rwall Academy en 2022 y en 2023. Soldado Enfermero de 1ª (rvh) del Grupo de Regulares de Ceuta Nº 54, Colaborador de la Red Nacional de Radio de Emergencia (REMER) y Clinical Research Associate (jubilado). Escritor y divulgador. |